
El envejecimiento acelerado de la población en América Latina, impulsado por la disminución de la fecundidad, está transformando la estructura demográfica de la región. Este fenómeno conlleva implicaciones económicas, sociales y fiscales de gran alcance, al tiempo que abre la puerta a nuevas oportunidades para el desarrollo productivo.
De acuerdo con datos de Naciones Unidas, la tasa global de fecundidad pasó de seis hijos por mujer en los años sesenta a menos de 2.0 en países como Brasil, Chile, Costa Rica y México. Este descenso implica que cada nueva generación será más reducida que la anterior, lo cual afecta directamente la proporción entre población activa y población dependiente.
Actualmente, el grupo de personas mayores de 60 años supera los 88 millones en la región. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que esta cifra alcanzará los 100 millones en 2025. Además, proyecciones del Banco Mundial indican que, para 2050, una de cada cuatro personas será mayor de 60 años, lo que equivale al 25% de la población latinoamericana.
Este cambio demográfico genera presión sobre las finanzas públicas. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que, en promedio, los países de la región destinan un 4.3% del PIB a pensiones y un 4.1% a salud. Se prevé que el gasto en salud para personas mayores se incremente hasta en 175% hacia 2050, mientras que la demanda de cuidados de largo plazo se triplicará en los próximos 30 años.
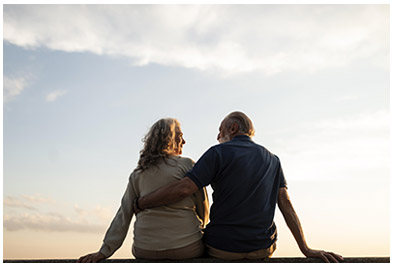 Frente a estos desafíos, diversas instituciones proponen adoptar modelos mixtos de protección social, que incluyan un "tope fiscal" de largo plazo y esquemas de ahorro voluntario con incentivos tributarios, como ocurre en Australia o Estados Unidos. Estas medidas buscan garantizar sostenibilidad financiera sin descuidar la cobertura social.
Frente a estos desafíos, diversas instituciones proponen adoptar modelos mixtos de protección social, que incluyan un "tope fiscal" de largo plazo y esquemas de ahorro voluntario con incentivos tributarios, como ocurre en Australia o Estados Unidos. Estas medidas buscan garantizar sostenibilidad financiera sin descuidar la cobertura social.
No obstante, el envejecimiento también representa una oportunidad económica creciente. A nivel global, la llamada Silver Economy —es decir, la economía asociada al consumo y necesidades de los adultos mayores— representó el 34% del PIB mundial en 2022 y podría alcanzar el 39% para 2050, según estimaciones sectoriales.
En este contexto, las instituciones financieras tienen la posibilidad de desarrollar productos específicos para este segmento, como seguros, planes de ahorro, crédito e instrumentos de inversión adaptados a las necesidades de adultos mayores. Este grupo, que representa un creciente poder adquisitivo, incluye un 55% de mujeres, quienes enfrentan mayores retos estructurales en términos de ingresos y pensiones.
La CEPAL ha recomendado destinar 4.7% del PIB a infraestructura de cuidados para 2035, lo que podría generar hasta 31 millones de empleos en más de 23 países. Esta inversión tendría un efecto dual: responder a las necesidades de una población envejecida y activar el empleo, en especial en sectores con alta participación femenina.
Además, ante la disminución del bono demográfico —una etapa en la que la proporción de personas en edad de trabajar supera a la de dependientes—, el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugiere la incorporación de personas mayores al mercado laboral. Esto permitiría mantener niveles de productividad y sostener los sistemas contributivos.
 Otro aspecto relevante es el cambio en el perfil de inversión. A diferencia de los jóvenes, los adultos mayores buscan conservar el patrimonio, asegurar ingresos constantes y reducir el riesgo. Entre las alternativas preferidas se encuentran los instrumentos de renta fija, las acciones de empresas consolidadas y los fondos de inversión mixtos.
Otro aspecto relevante es el cambio en el perfil de inversión. A diferencia de los jóvenes, los adultos mayores buscan conservar el patrimonio, asegurar ingresos constantes y reducir el riesgo. Entre las alternativas preferidas se encuentran los instrumentos de renta fija, las acciones de empresas consolidadas y los fondos de inversión mixtos.
Siguiendo a los expertos de Naciones Unidas, el envejecimiento poblacional representa una transformación profunda que puede convertirse en un riesgo fiscal si no se abordan sus consecuencias, o en un motor de desarrollo económico si se diseñan políticas públicas integrales. La estrategia estatal y la inversión oportuna serán decisivas para transitar de una crisis de sostenibilidad hacia una economía más inclusiva y equitativa. (NotiPress)



